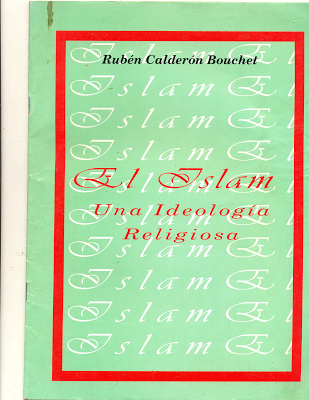
Por Rubén Calderón Bouchet (1994).
El término ideología aplicado a la religión de Mujamad no es una ocurrencia nuestra. En su oportunidad fue usado por Maxime Rodinson para dar cuenta y razón de la religión islámica cuando se ocupó del asunto en su libro sobre Mujamad.
No obstante, detrás del uso de una misma palabra, hay en Rodinson un trasfondo, llamémoslo filosófico, que difiere totalmente de éste que constituye el fundamento de nuestra personal posición.
Para Rodinson la ideología nace de los cambios introducidos en el pueblo árabe por la fuerza de una economía comercial que impone, a la antigua organización tribal comunitaria, otra de tipo individualista sugerida por el auge de los nuevos criterios económicos.
Indudablemente, para Rodinson no existe la religión como una realidad independiente de un estado particular de conciencia determinado por una relación específica entre el hombre y los medios de producción. La religión se convierte así en un ingrediente de la compleja respuesta que damos a las necesidades prácticas de la vida y que constituye algo así como la salsa poética en la dura prosa del proceso económico.
Menos racionalista que el Profesor Rodinson,creo que la religión es un conocimiento rodeado de una serie de prácticas cultuales que el hombre ha recibido del propio Dios, con las características de un contrato de adhesión, cuyas cláusulas debe respetar si quiere organizar su vida de acuerdo con los designios de la Divina Providencia.
Se suele hablar también de religión natural con el propósito de señalar el conocimiento que el hombre adquiere de Dios a través del mundo físico y las experiencias de su realidad anímica. Pero así como no existe un estado de naturaleza absolutamente puro de todo compromiso sobrenatural con Dios, no existe tampoco una religión natural que no se encuentre efectivamente complicada con las revelaciones de la proto-tradición o de las tradiciones históricas conservadas por los distintos pueblos que componen el abigarrado mosaico de nuestro curso terrenal.
La religión no es, en mi perspectiva, un fenómeno de conciencia condicionado por todas las incidencias de nuestra trayectoria temporal y mucho menos la consecuencia inevitable de una situación social cualquiera, por mucho que se multipliquen los ingredientes de su composición. Así como la creación misma, la religión es un don de Dios, y se tiene que haber perdido todo contacto con el fundamento creador del universo para pensar de una manera distinta y buscar la fuente de un proceso en donde no hay ninguna realidad fontal sino los dones gratuitos de la creación y la revelación.
Hecha esta primera advertencia que consideramos fundamental, admitimos que, indudablemente, las ideologías son creaciones del espíritu humano con el deliberado propósito de dar una explicación justificativa del poder que asume un determinado grupo de hombres, para conducir a los otros en una dirección distinta de aquélla que la Providencia ha fijado.
Esta substitución de los designios divinos por otros de humana apariencia es lo que suele tener de común la ideología con la religión y lo que conduce a muchos hombres a confundirlas, pasando por alto sus claras diferencias.
Cualquiera sea el origen del libro que nosotros conocemos con el nombre reduplicativo de “El Corán”, la intención de su autor fue, en un primer momento, la de enseñar a los árabes el contenido del Pentateuco.
Hay a lo largo del Corán referencias muy claras a este respecto, y solamente un fuerte deseo de ver en él una manifestación religiosa original ha impedido advertirlo. La religión predicada por Mujamad está íntimamente ligada al monoteísmo israelita según la forma que éste tomó cuando se produjo la escisión provocada por el advenimiento de Cristo.
Es pues un judaísmo por su inspiración fundamental, pero un judaísmo ideológico, en tanto su decisión religiosa es de rechazo a la cuenca viva de la revelación para encerrarse en la clausura de un propósito humano.
No es faena fácil para los historiadores de oficio examinar el origen de este libro y poner alguna coherencia en la sucesión de los “suras” que constituyen su contenido. Si bien la tradición islámica es unánime en atribuir su autoría al profeta Mujamad, la forma en que fue recogido su mensaje y el ordenamiento del texto da lugar a tantas contradicciones y divergencias que resulta casi imposible aceptar todas las leyendas que circulan en tomo a la manera en que fue escrito.
Lo que ha llegado hasta nosotros tiene, al parecer, su apoyo en la predicación de Mujamad, pero no se puede decir con rigor que sea la obra de un solo autor, sino más bien de una legión de copistas, intérpretes y compiladores, que tuvo por resultado la “vulgata” llamada de Osmán, unos sesenta años después de la muerte del Profeta. ´
La clasificación realizada en .el texto tradicional es, como afirma Gastón Wiet, de una singular arbitrariedad:
“Los distintos capítulos (sura), ciento catorce en total, están ordenados según su longitud: los más largos a la cabeza y los más cortos al final, sin tomar en consideración la cronología de las revelaciones hechas al profeta. Ahora bien, como el libro santo tiene partes que se contradicen, los musulmanes se han visto en la necesidad de buscar una relación cronológica entre los suras para saber, en caso de prescripciones contrarias, cuál es la que abroga y cuál la que permanece” (WIET, G. L’Islam, Histoire Universelle de “La Pléiade”, T. 11, p. 54, Gallimard, París, 1957).
La faena historiográfica, si bien se piensa, conspira decididamente contra la atmósfera de seguridad y firmeza que los verdaderos fieles querían imponer al Corán. Para ellos, lo que Mujamad escuchó del Angel Gabriel y lo que contiene la vulgata de Osmán son una misma y única cosa, una copia fiel del libro que existe desde toda la eternidad en el cielo y que junto al trono de Allah, está custodiado por los Santos Angeles.
Esta versión paradigmática del libro no coincide para nada con lo que está a la vista y hace falta la fe rotunda de un auténtico musulmán para aceptarla sin atender los reclamos de la crítica histórica. Así como no hay seguridad en el origen de los textos, tampoco la hay acerca de la lengua en que fueron primitivamente escritos y aunque sus más apasionados defensores consideran que fue “el árabe elocuente y puro”, los censores dictaminan que esa lengua todavía no existía y nace a la vida precisamente con el Corán propagado con la vulgata de Osmán.
Nada arredra a un verdadero creyente cuando se trata del libro sagrado: ni los datos filológicos sobre la evolución del idioma árabe, ni los conocimientos aportados por las ciencias en torno a las formas literarias y su difusión en el mundo antiguo.
El Corán es un poema, un código legislativo, un libro religioso y una narración de los sucesos relacionados con la prédica de Mujamad.
Es todas estas cosas y algunas otras que se pueden descubrir cuando se lo examina con el debido celo. Un lector desapasionado y objetivo, a la manera de nuestros hombres de ciencia, puede no descubrir ninguno de estos géneros. Renán, que titubeó mucho tiempo en clasificarlo con certeza, terminó diciendo que constituía una colección de discursos de índole diversa, sin que esta declaración lo dejara demasiado contento.
Para los verdaderos creyentes, y los musulmanes lo son por antonomasia, es el libro sagrado y punto de partida de una disciplina religiosa que se impuso a la anarquía de su temperamento y los lanzó a la conquista del mundo, con una fuerza, una fe y un fanatismo pocas veces igualado en el curso de la historia.
Decir que es un libro religioso, sin añadir una serie de explicaciones que permitan distinguirlo de otros de la misma especie, es un abuso de confianza.
Sin dudas, hay en el Corán una serie de verdades que pertenecen al elenco tradicional de la religión revelada y, como es fácil de advertir, esas nociones son de procedencia bíblica, y ha sido con mucha posterioridad a la prédica de Mujamad cuando surgió la idea de reclamar para el Corán una originalidad que la simple lectura de sus textos hacía completamente innecesaria y que el más simple cotejo dejaba ver sin ninguna dificultad.
Hay verdades religiosas pero no una nueva revelación; apenas un amaño discreto para poner esos principios al alcance de la imaginación árabe sin que se advierta, en lo más mínimo, un esfuerzo por elevar las mentes a un encuentro con Dios que permita hablar de un itinerario perfectivo.
Todo lo contrario, el Corán parece destinado a despertar una afluencia pasional incontenible que lance el alma del creyente en una empresa de conquista político militar y de ninguna manera en la faena de la contemplación mística.
La disciplina impuesta a los fieles no tiene designios de enmienda ascética, a no ser los impuestos por la vida militar y la exaltación del valor frente a la muerte, sostenido por una visión del más allá en perfecta correspondencia con las inclinaciones más salaces del erotismo.
La salvación no es la obra de una purificación espiritual, sino de la obediencia pasiva a los jefes religiosos y políticos de la comunidad islámica.
La guerra santa es el sacramento único que abre para el creyente las puertas del cielo. Esto explica por qué razón la paz enmohece el espíritu del musulmán y termina lanzándolo a las querellas inútiles, a la pereza y el abandono.
El Corán inspira un acto de fe del que ha desaparecido todo movimiento de reflexión inteligente y por eso mismo no se conoce, entre los musulmanes, algo semejante a la teología cristiana.
Se niega el trinitarismo cristiano con los argumentos más rudos y la ofuscación más absoluta; y aun cuando se dice por ahí que Jesús fue el Verbo de Dios, sólo se quiere afirmar que se trata de un profeta en nada diferente de los otros por cuya boca Dios ha hecho sentir su voluntad.
El misterio de la Encamación está negado por principio y cualquier discusión en tomo al mismo despierta la cólera del musulmán que ve en peligro la consistencia de su monoteísmo. Si se examinan los deberes religiosos prescriptos por el Corán rán y los actos del culto que los encuadran, se verá sin esfuerzos su perfecta simplicidad y la absoluta prescindencia de cualquier movimiento interior destinado a poner la conducción del alma en las facultades más nobles del espíritu.
Cinco son las obligaciones que el musulmán debe practicar para tener su alma en buenas relaciones con Dios: confesar que Allah es el único Dios y Mujamad su profeta. Esto cuantas veces fuese necesario y especialmente en las circunstancias solemnes de la vida y cuando se prevé la hora de la muerte.
Cuatro plegarias son de observancia: al alba, al mediodía, a la oración y a la noche. El creyente tiene que colocarse orientado hacia la Meca para no olvidarse jamás del centro de donde partió su conquista.
Las plegarias pueden hacerse solitariamente o en conjunto. Cuando son varios los que se congregan para orar, uno de ellos dirige la ceremonia con las prosternaciones y saludos correspondientes.
La preparación previa a la plegaria exige un acto de purificación que consiste en lavarse el rostro, las manos, los antebrazos y los pies. Conviene que se haga con agua pura o en su defecto con arena. Respecto a la posibilidad de una purificación interior no se dice nada.
Existe entre los musulmanes una práctica del ayuno aparentemente muy riguroso. Durante los treinta días del mes de Ramadán, noveno del año lunar musulmáa, el creyente no puede comer, ni beber, ni fumar, ni tener relaciones sexuales durante el día, entre la salida y la puesta del sol.
Todo buen musulmán debe dar a su comunidad religiosa el décimo de sus entradas y tiene la obligación de un viaje ritual a la Meca, cuya ejecución implica un repertorio bastante complicado de actos puramente externos pero que condicionan las predisposiciones de obediencia y sumisión a la ley del Profeta.
El Corán fija la constitución de la familia islámica sobre la poligamia. Se entiende que un buen musulmán no puede tener más de cuatro mujeres.
La apología de esta forma matrimonial podemos leerla en la introducción al libro sagrado en su reciente edición argentina.
No es necesario estar dotado de un exagerado pudor para comprender el grado de sometimiento a los sentidos que semejante unión significa. Se entiende que el privilegio de tener un serrallo, por modesto que sea, supone, para los creyentes menos favorecidos por la fortuna, tener que resignarse a la poliandria o, en el mejor de los casos, a una monogamia aceptada sin entusiasmo.
En una organización social dominada por la presencia vigilante de los clanes el matrimonio es, ante todo, un acto político y tiene por propósito fundamental la unión de las familias. De aquí la importancia que tiene para los jefes contraer fructuosas alianzas con los grupos familiares más poderosos.
Mujamad no dejó de rendir cálido tributo a esta costumbre solidaria, pero fue ampliamente superado por sus sucesores en cuanto la extensión del Islam impuso numerosas alianzas.
Se ha exagerado un poco la actitud despectiva del árabe con respecto a la mujer.
El Corán recomienda la dulzura y el buen trato para con las mujeres, los niños y los ancianos. No obstante, su ética es esencialmente masculina, y son los hombres válidos los que llevan sobre sus espaldas tanto el peso como el honor de la guerra que santifica y salva.
La mujer pertenece al mundo secreto y privado del hombre, al “harem”, cuyo significado apunta a esa situación de secreta privacidad.
Mujamad, luego de la muerte de su primera mujer, que tuvo el extraño privilegio de ser única, concertó trece matrimonios según los analistas más inclinados a dejar constancia de los hechos bien fundados.
Otros anuncian que tuvo quince mujeres.
De cualquier modo es un número que muchos imanes hubieran tenido como cantidad desdeñable y en absoluto indigna de un hombre de su alcurnia.
Por supuesto, los simples soldados podían practicar libremente el onanismo, la pederastia o la bestialidad, sin que ninguno de estos vicios fuera especialmente condenado o cerrara para siempre las puertas del Paraíso para quienes morían en combate.
Mujamad comprendió muchos de los inconvenientes que traía la poligamia y escribió, no sin mostrar un cierto desengaño: “que nunca llegaréis a hacer reinar la concordia entre vuestras mujeres, cualesquiera fuera vuestra buena voluntad”.
Añadió, a continuación, con el propósito de evitar algún intempestivo intento de subversión mujeril:
“Los hombres son los pastores de las mujeres,porque Dios los prefirió a ellas y, además, porque las sustentan de su peculio. Las buenas esposas deben ser tímidas, conservar su pudor en ausencia del esposo, porque Dios las vigila. En cuanto aquellas de quienes sospecháis deslealtad, exhortadlas y dejadlas solas en sus lechos; si persisten castigadlas, pero si os obedecen no las provoquéis, porque Dios es excelso, grande” (Sura 4, aleya 34). (*)
Por supuesto, este régimen, lejos de aplacar, aumenta la lujuria del temperamento árabe y suele provocar algunos desmanes de la concupiscencia, eso que Mujamad, con gran amplitud de espíritu, llamó obscenidades: copular con la madre, con la hija, con las hermanas, con las nodrizas, hermanas de leche, nueras, suegras o hijastras bajo tutela.
El consejo coránico es evitar tales atropellos, pero ante el hecho consumado se debe confiar en Dios que es indulgentísimo y misericordioso (S.4-A1.23).
La indulgencia de Allah para con las debilidades humanas es tan generosa que no hace falta ningún esfuerzo ascético para conquistar la plenitud paradisíaca.
Diríamos, forzando un poco las líneas de una reflexión, que no pretende entrar en dificultades
teológicas, que así como no existe una teología ascética, no hay en el Corán ni la sombra de un esfuerzo para alcanzar una cierta perfección espiritual.
Esto nos obliga a considerar con atención el carácter religioso de este libro, porque si bien se advierte en él una preocupación constante por confirmar el legalismo de la “Torah” judía, existen también otras dos intenciones que conviene destacar: en primer lugar, refutar los principios cristianos refundiendo la prédica de Cristo en el ámbito del legalismo talmúdico y, en segundo lugar, provocar una exaltación agresiva de la fe para servir un objetivo de conquista político militar
El Antiguo Testamento es un libro religioso y aunque narra las peripecias del pueblo elegido en sus relaciones con Dios, el protagonista del drama es siempre Yavé, y hasta tal punto que el pueblo que recibe la revelación tiene valor en tanto muestra fidelidad a las verdades propuestas para su conservación y su difusión entre los hombres.
El pueblo israelita es una comunidad sacrificial que Yavé ha tomado para sí, como vehículo de una finalidad esencialmente religiosa.
La relación del Corán con el pueblo árabe, aparentemente, obedece a una disposición semejante pero tiende a transformarse, a poco andar, en un instrumento de agresión conquistadora. Todo cuanto podía haber de negativo en la transformación del pueblo de Israel cuando rechazó al Cristo, aparece en el Islamismo sin ninguno de los atenuantes que hacen tan complicada la situación espiritual del judío moderno.
En este último persiste siempre el sentimiento de su dependencia de un juicio divino que lo obliga a un examen cuidadoso en la justificación de sus actos.
En una perspectiva histórica puramente humana, el advenimiento de Cristo decepcionó la expectativa mesiánica del judío. Esperaban que el enviado de Yavé los pusiera a la cabeza de todas las naciones como pueblo sacerdotal, pero Jesús puso de relieve la universalidad del mensaje religioso y colocó al primogénito a la misma altura de los gentiles.
Esto hirió profundamente el orgullo judío, se resintió y se cerró para siempre en la clausura de una esperanza carnal orientada con preferencia a la destrucción del cristianismo o a su corrupción en un mesianismo del aquende.
Los árabes admitieron del judaísmo un esquema de simplificación activista y violenta y rechazaron con desprecio todo cuanto en el cristianismo podía haber de profundo y misterioso.
Consideraron blasfemo hablar de Trinidad, porque no existía para ellos ni el más leve interés en tomar la naturaleza de Dios como objeto de una meditación.
Eso era griego para ellos. Lo esencial es conocer la voluntad divina, que se expresa en la ley, y poner en ejecución sus mandatos, que consisten en conquistar las naciones por Allah.
Si los otros no “desisten de cuanto dicen, un severo castigo azotará a los blasfemos entre ellos”. (Sura 5, Aleya 73).
Estos esquemas favorecen la acción y desconciertan a los preguntones que complican la fe con sus problemas. A lo largo del Sura 5, el autor del Corán se empeña en advertir que Cristo y María enseñaron la obediencia a la ley y en ningún momento se consideraron a sí mismos como divinidades, ni se compararon con Dios.
Por esas razones la prédica de Jesús debe inscribirse en una línea de absoluta fidelidad a la “Torah” y no en la de esa falsa ruptura que alegan los cristianos.
No hay misterio trinitario, ni encarnación, ni gracia santificante, y por eso se puede decir con tranquilidad que el Islamismo rechaza formalmente la religión, pero acepta reemplazar la voluntad de Dios con los designios de su fiereza conquistadora.
No existe el pecado original, ni la naturaleza caída; la mayor parte de las faltas se borran con una simple penitencia exterior, porque en el fondo no constituyen agravios a Dios, sino delitos disciplinarios que deben ser corregidos con la férula del gobernante.
En sentido estricto y formal, el Islam no es una religión, ni constituye un brote privilegiado de la tradición primordial. Es una ideología, como afirma Rodinson, pero totalmente apoyada en el judaísmo y sin otra complicación mesiánica que la imposición del Islam por la fuerza de las armas.





