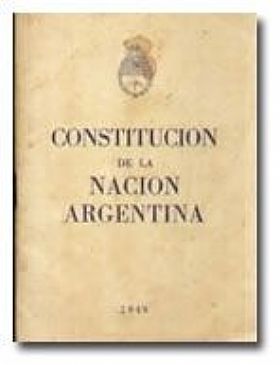
Mi maestro Charles Maurras, impresionado por el espectáculo de degradación ofrecido por el pensamiento político moderno y por la insensatez de las construcciones apriorísticas de sus paladines, escribió cierto día: “Hay que ser estúpido como un tarro y más limitado aún para figurarse que la potencia pública crea los poderes que confiere. Los usa, y bien contenta está de encontrarlos. Hacer remontar al Estado, sea éste republicano o monárquico, el origen de esos misteriosos poderes que hacen que los hombres escuchen a otros hombres y acepten su ascendiente, es idea digna de un papanatas o de un papaconstituciones de seis años de edad”. En verdad, éste no es más que el diagnóstico preciso de una enfermedad que, nacida con aquello que Wladimir Weildlé llama “oscurantismo racionalista”, ha ido expandiéndose sobre todo desde que las revoluciones de los siglos XVIII y XIX crearon los organismos públicos, las instituciones políticas, los códigos, y, finalmente, los hábitos, en que se basa el panjurismo universal. (del Glosario de Alberto Falcionelli)





