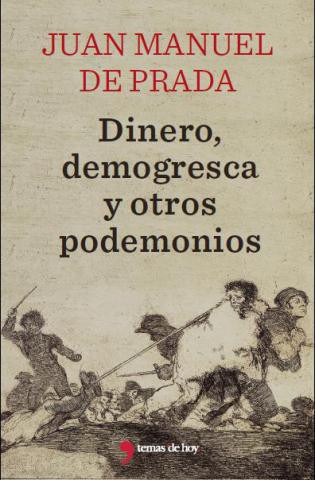
A fines del pasado mes de marzo se puso a la venta el nuevo libro de Juan Manuel de Prada, Dinero, demogresca y otros podemonios (Ediciones Temas de Hoy, 2015).
Mientras continúa el éxito de su novela Morir bajo tu cielo (Espasa, 2014), en su nuevo libro, como dice su contraportada, el autor «arremete contra los nuevos tiranos que proclaman la ruptura con la tradición como liberación para el ser humano, convirtiendo a los pueblos en masas invertebradas y fácilmente manipulables. Amputados de sus raíces espirituales y entretenidos en goces plebeyos y egoístas, los pueblos se entregan a una demogresca destructiva que la partitocracia favorece para hacer más fuere su alianza con el poder plutocrático».
Los amigos de Agencia FARO nos dan una exclelente reseña, reproduciendo el prólogo del mismo en que Juan Manuel de Prada nos deja las cosas bien claras.
Veamos, digo leamos:
Los romanos completaban la compraventa de una casa mediante el acto de la traditio, por el cual el vendedor entregaba al comprador la llave que le franqueaba la entrada a su nueva propiedad. Y a esa entrega de una llave de unas generaciones a otras -una llave que, encajada en la cerradura del mundo, nos revela su misterio-, es a lo que llamamos tradición. Todos los tiranos que en el mundo han sido, para imponer sus designios, han tratado de destruir los lazos de la tradición, pues saben que las personas desvinculadas se convierten en carne de ingeniería social; de ahí que siempre hayan combatido los vínculos vivos que mantienen a los hombres unidos en su origen y orientados hacia su fin, empezando por los lazos familiares, siguiendo por los políticos y terminando por los religiosos.
Nuestra época ha logrado disminuir las causas del hambre, de la enfermedad y el dolor físico; pero hay otro tipo de dolor, el más propio y exclusivo del hombre, que nace de la soledad espiritual, de la desesperación, de la falta de sentido de la propia existencia, que no sólo no se ha reducido, sino que se ha incrementado de forma alarmante. Y este dolor nace de la falta de lazos, de esa conciencia de desarraigo que vacía la vida de sentido humano, de objetivos y de esperanza. La tradición alberga al hombre en el tiempo, como su casa lo alberga en el espacio, y le otorga su bien más preciado: un sentido hondo de pertenencia que le permite no extraviar su vida en la incoherencia y el hastío, la incertidumbre y la dispersión.
Los nuevos tiranos nos venden la ruptura con la tradición como una suerte de liberación mesiánica. Absolutizando el presente, los hombres llegan a creerse dioses; y olvidan que las ideas nuevas que les rondan la cabeza (que, por supuesto, son ideas inducidas por el tirano de turno, que ha modelado a placer sus conciencias) son repetición de los viejos errores de antaño, esos errores que sólo a la luz de la tradición se delatan. Porque la tradición nos conecta con un depósito de sabiduría acumulada que sirve para explicar el mundo, que ofrece soluciones a los problemas en apariencia irresolubles que el mundo nos propone; problemas que otros confrontaron y dilucidaron antes que nosotros. Y cuando los vínculos con ese depósito de sabiduría acumulada son destruidos, cualquier intento de comprender el mundo se hace añicos.
Es verdad que los hombres han deseado siempre cambiar: pero los hombres con tradición desean ese cambio para acercarse a aquello que no cambia; los que carecen de tradición, en cambio, quieren cambiar para adaptarse a lo que de continuo cambia, y no hacen sino perecer en su torbellino. Alexis de Tocqueville, en La democracia en América, imaginaba una sociedad futura en la que una multitud innumerable de personas sin vínculos, que viven «como extraño el destino de los demás» llenaba su alma «con placeres ruines y vulgares»; y calculaba que sobre esa sociedad de hombres sin tradición no tardaría en emerger un «poder inmenso y tutelar», de apariencia benigna, incluso paternal, que se preocuparía de «asegurar los goces» de esa multitud, porque asegurándoselos se aseguraría también su dependencia, una idiotizada sumisión que los fijase irrevocablemente en la infancia. Y así -proseguía Tocqueville-, facilitando sus placeres plebeyos, consiguiendo que la multitud esté entretenida y gozosa, ese tirano podrá tomar entre sus manos a cada individuo y modelarlo a su antojo, mediante «un enjambre de leyes complicadas, minuciosas y uniformes» que no destruyen su voluntad al modo violento de los tiranos antañones, sino que la ablandan, la someten y dirigen, la debilitan y reducen a voluntad gregaria, que luego el tirano puede pastorear a su antojo. Aquella estremecedora visión profética de Tocqueville se ha hecho realidad en nuestro tiempo, que bajo máscara democrática ha logrado la más pavorosa amalgama de poder, haciendo de los pueblos masa de hombres desvinculados, cretinizados con la golosina de la libertad que el tirano les brinda (por supuesto, siempre libertad negativa, libertad que se alza como una empalizada contra la comunidad de los hombres, para facilitar su aislamiento), enfangados en sus pasatiempos abyectos, orgullosos de poder afirmar su derecho a la vulgaridad, encantados de retozar en la cochiquera de las redes sociales, que ya son la única vivienda donde pueden alojar su vida desalmada.
Convertirse en aquel rebaño de pesadilla prefigurado por Tocqueville es el destino natural de los pueblos sin tradición. Pero no pensemos que ese «poder inmenso y tutelar» se conforma con convertir a los pueblos en multitud de gentes colectáneas y animalizadas; su benevolencia taimada es la misma que la del Gran Inquisidor de Dostoievski, que mantiene a sus siervos en un estado de felicidad infantil a cambio de ordeñarlos a conciencia, como hacen las hormigas con los pulgones. El destino inevitable de los pueblos que se dejan arrebatar sus bienes espirituales es el expolio indiscriminado de sus bienes materiales: una vez que el tirano consigue convertir a los seres humanos en mónadas narcisistas que reniegan de los compromisos fuertes, para entregarse a sus apetitos y caprichos, resulta mucho más sencillo someterlos a exacciones y arrebatarles el futuro, en el que ya han dejado de creer. La corrupción endémica que galopa a lomos de la partitocracia, como los abusos del capitalismo financiero, no serían concebibles si previamente no se hubiese convertido a los pueblos en un hervidero de pulgones a los que se halaga con conexión wifi y derechos de bragueta, para que se crean libres y soberanos y puedan soltar exabruptos en Twitter, mientras se les deshumaniza y ordeña a conciencia, una vez agrupados en los negociados de izquierdas y derechas, que son los rediles que el tirano ha dispuesto para que su cautiverio resulte menos oprobioso (pues así, mientras los ordeña, los pulgones pueden entretenerse en la demogresca, increpando a los pulgones del redil contiguo).
Desgraciadamente, los pueblos sin tradición ni siquiera pueden rebelarse contra ese poder que ha moldeado sus conciencias, pues su angosta y distorsionada visión del mundo es la que el poder les ha inculcado, y afuera hace mucho frío. Y si en algún caso ese pueblo sin tradición, medroso y debilitado por los placebos y morfinas que el poder le suministra, llega a descubrir que está siendo pisoteado, su rebelión será apenas un vómito estéril de odio, un grito emberrinchado e injurioso, un ansia desnortada de revanchismo y revolución, porque para entonces su alma hecha trizas y deshabitada de Dios ya habrá sido conquistada por todos los materialismos envilecedores que han constituido su habitual dieta. Y, a la vez que se rebelan contra el tirano que los ha convertido en un gurruño infrahumano, los pueblos sin tradición le solicitan que les siga suministrando la ración de veneno que, en época de vacas flacas, les racanea. Y ante su queja, el tirano podrá incluso doblarles la ración, benevolente y enternecido; pues en esos chiquilines emberrinchados (¡podemonios!) no verá sino criaturitas adictas a la dulce ponzoña de placeres plebeyos que él suministra.
Desvelar las diversas estrategias que este tirano vislumbrado por Tocqueville emplea para confiscar nuestras almas (apareciendo, incluso, como nuestro mesías salvador, en medio de la crisis que él mismo ha provocado) es lo que nos hemos propuesto en este libro que tienes entre tus manos, querido lector. Muchas de las tesis que en él se defienden las hemos ido desarrollando durante los últimos años en el diario ABC y en la revista XL Semanal, a cuyos responsables hemos de agradecer que siempre nos hayan dejado expresarnos sin bozo ni rebozo, a despecho de quienes les calentaban las orejas, solicitando nuestro ostracismo. A medida que hemos profundizado en las entretelas de ese «poder tutelar e inmenso» que se adueña de los pueblos sin tradición hemos ido tropezándonos con mayores animadversiones e intentos de tergiversar nuestro pensamiento, procedentes por igual de los negociados de derecha e izquierda; y es natural que así sea, pues tales animadversiones y tergiversaciones las dicta ese rechazo instintivo -muy sagazmente detectado por Leonardo Castellani- que quienes viven en tiempo presente (¡y disfrutan de las ventajas y sobornos del tiempo presente!) sienten hacia el profeta que vive en tiempo futuro, al que desean empujar hacia la soledad, silenciar y finalmente matar, siquiera civilmente. Siendo sinceros, este designio lo han ido cumpliendo implacablemente durante todos estos años: negar que estamos cada vez más arrinconados sería tanto como vivir en un mundo de fantasía.
Siendo también sinceros, hemos de reconocer que nos lo hemos ganado a pulso. Pero, aunque desde la soledad y el desprestigio las dentelladas de los chacales hieren mucho más, mientras tengamos voz no hemos de callar, «por más que con el dedo, / ya tocando la boca, o ya la frente, / silencio avises o amenaces miedo». Y, además, siempre habrá alguien como tú, querido lector, dispuesto a abandonar el redil y acompañarnos en el destierro. Mil gracias por tu sacrificio y tu lealtad.
Nota de Argentinidad: El autor sabe; la tiene clara y le zampa su cachetazo al sistema, siempre corrupto, desde que fue parido...





